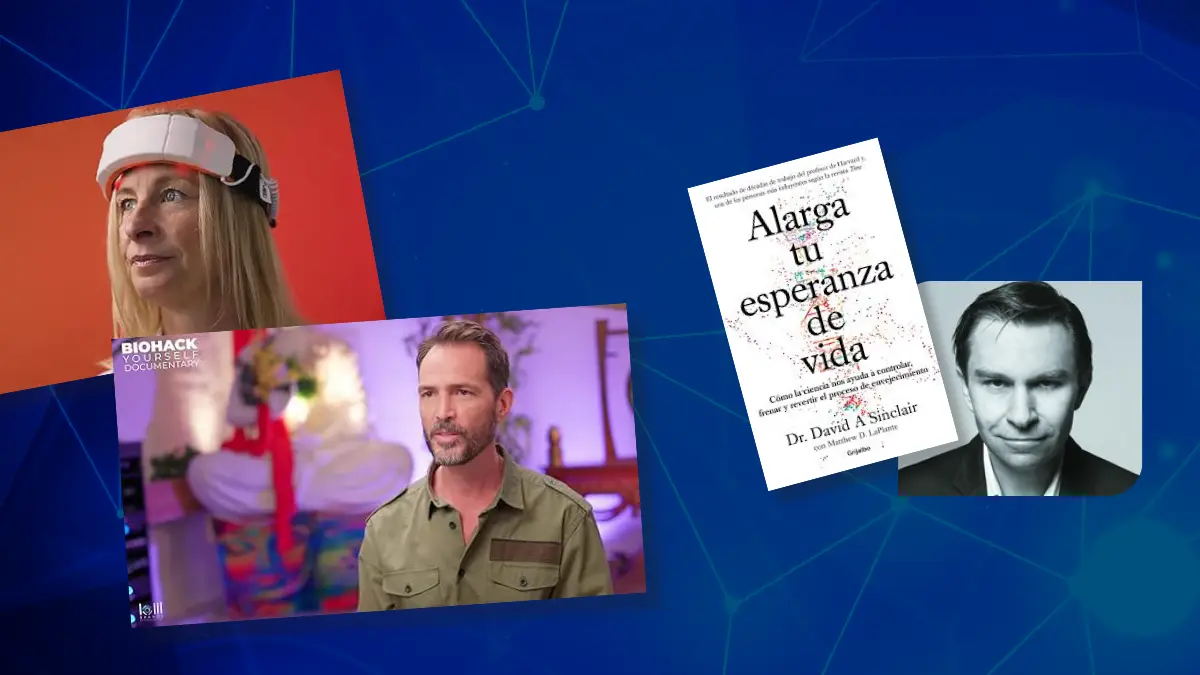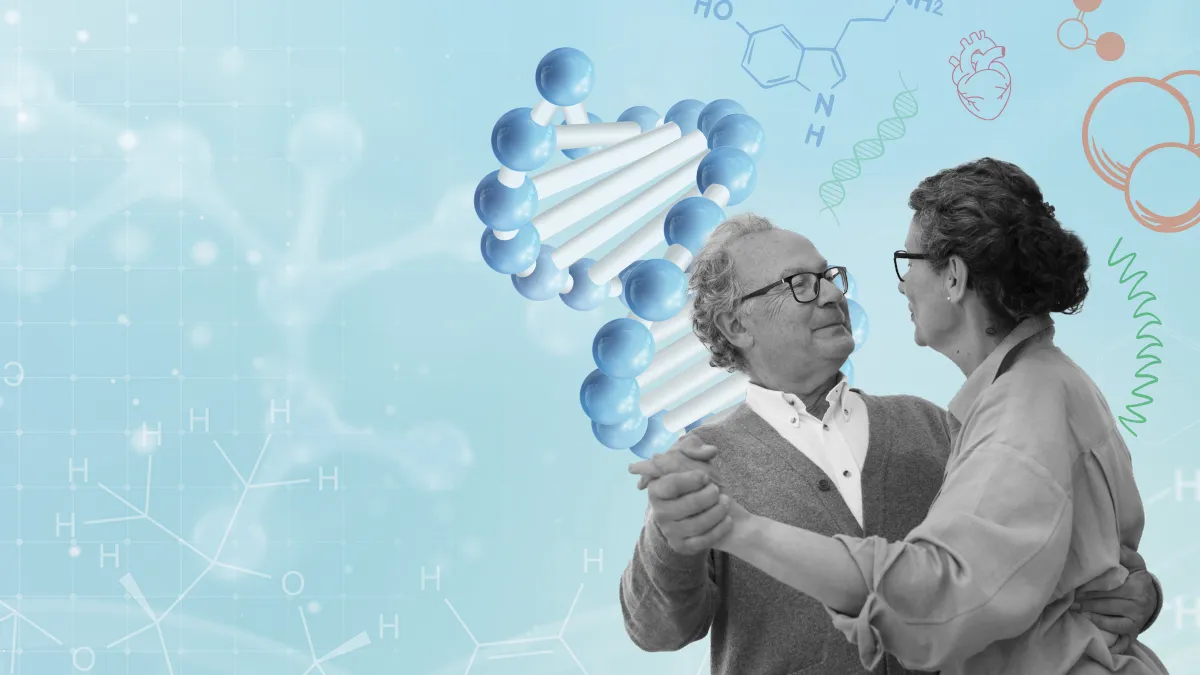El envejecimiento puede definirse como una pérdida progresiva del equilibrio interno del cuerpo —también llamado homeostasis— que ocurre con el paso del tiempo y está marcada por la acumulación de distintos tipos de daño. Para muchas personas, esta etapa simboliza el surgimiento de enfermedades y una disminución general de la salud.
Como resultado, con la edad aparecen padecimientos como las enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas o metabólicas, y también condiciones comunes como la fragilidad, las caídas o la incontinencia.
Las desigualdades sociales marcan diferencias en la esperanza y calidad de vida entre grupos poblacionales.
Además, en los últimos años, la población de adultos mayores ha aumentado de forma significativa en todo el mundo, lo que ha incrementado la prevalencia de estos problemas y, con ello, ha provocado un mayor gasto público y nuevos desafíos sociales y económicos.
Ante esta realidad, los avances en biología molecular han dado paso a una nueva línea de investigación llamada gerociencia, cuyo objetivo es entender cómo funcionan los mecanismos biológicos del envejecimiento para diseñar estrategias que permitan mejorar la salud en esta etapa.
Entre los mecanismos que se han identificado como característicos del envejecimiento, y que hoy se estudian con el objetivo de comprenderlo mejor e incluso intervenir en él desde la gerociencia, se incluyen procesos complejos, como la inestabilidad del material genético (es decir, la acumulación de errores o daños en el ADN con el tiempo), el acortamiento de los telómeros (estructuras que protegen los extremos de los cromosomas y que funcionan como las puntas plásticas de las agujetas), y la acumulación de proteínas mal plegadas, que impiden que las células funcionen correctamente.
A estos se suman la inflamación crónica, que ocurre cuando el sistema inmune permanece activado de forma constante y empieza a dañar tejidos sanos; la disfunción mitocondrial, que afecta a las mitocondrias —las encargadas de producir energía en las células—; y los cambios epigenéticos, que alteran la actividad de los genes sin modificar su secuencia original. Todos ellos forman parte del mapa biológico del envejecimiento y, al mismo tiempo, representan posibles rutas para intervenir en él.
Este último aspecto, la epigenética, ha cobrado gran relevancia en los últimos años porque permite entender cómo el entorno deja huellas químicas en nuestro ADN. Dicho de otro modo, aunque todos tenemos un código genético determinado, factores como la alimentación, el sueño, el estrés o la exposición a contaminantes pueden activar o desactivar ciertos genes.
Uno de los procesos más conocidos de este tipo es la metilación del ADN, que consiste en la incorporación de un pequeño grupo químico —el metilo— a ciertas letras del ADN (principalmente citosina y guanina), lo cual puede modificar cómo se expresan los genes. Estos patrones de metilación se pueden medir, y a partir de ellos se han desarrollado modelos que estiman la edad biológica de una persona, conocida también como edad epigenética. A estos modelos se les llama relojes epigenéticos.
Crear entornos saludables es una tarea colectiva que puede mejorar el bienestar en la vejez.
Durante mucho tiempo, no era fácil explicar por qué dos personas con la misma edad cronológica podían tener estados de salud muy distintos. Los relojes epigenéticos ofrecieron una forma de medir el desgaste biológico real, tomando en cuenta cómo varía la metilación del ADN a lo largo del tiempo y bajo distintas condiciones ambientales. En 2013, el investigador Steve Horvath creó el primer reloj epigenético con ayuda de herramientas computacionales, y desde entonces han surgido otros modelos que integran no solo marcadores biológicos, sino también factores clínicos y de estilo de vida. Por ejemplo, el reloj llamado GrimAge incorpora datos sobre consumo de tabaco y riesgo de mortalidad, mientras que PhenoAge considera indicadores como los niveles de albúmina o creatinina en sangre.
Estos relojes se han vinculado con enfermedades como el cáncer, la demencia, la fragilidad o la depresión, pero también con determinantes sociales como la pobreza, el estrés crónico o la exposición a la contaminación. Así, cuando una persona presenta una edad epigenética mayor que su edad cronológica, se dice que existe una aceleración del envejecimiento biológico.
Esto nos lleva de nuevo a la relación entre ambiente y envejecimiento, que podríamos describir como ambigua y hasta contradictoria: una especie de vínculo de amor y odio. Por ejemplo, no es lo mismo envejecer en una zona rural limpia y tranquila que en una gran ciudad con altos niveles de contaminación; tampoco es igual hacerlo con estabilidad económica y redes de apoyo que en situación de pobreza y soledad. Lo interesante es que ahora, gracias al desarrollo de los relojes epigenéticos, podemos estudiar cómo influyen nuestras decisiones cotidianas —hacer ejercicio, alimentarse bien, evitar el tabaquismo, dormir adecuadamente— en la forma en que envejecemos. Si bien aún no hemos encontrado una forma de revertir el envejecimiento, sí podemos pensar en un envejecimiento saludable: aquel que permite mantener la funcionalidad física, mental, social y emocional durante más tiempo.
En este sentido, la antigua leyenda de la Fuente de la Eterna Juventud cobra una nueva dimensión: si bien no hay una fuente mágica que rejuvenezca, sí hay acciones concretas que pueden ralentizar nuestro reloj biológico. Y aunque no todos los factores están bajo nuestro control, muchos de ellos sí lo están. Por eso, en los próximos años veremos un aumento en las intervenciones en salud pública, terapias personalizadas y estrategias preventivas que buscarán no solo alargar la vida, sino mejorar la calidad con la que llegamos a la vejez.