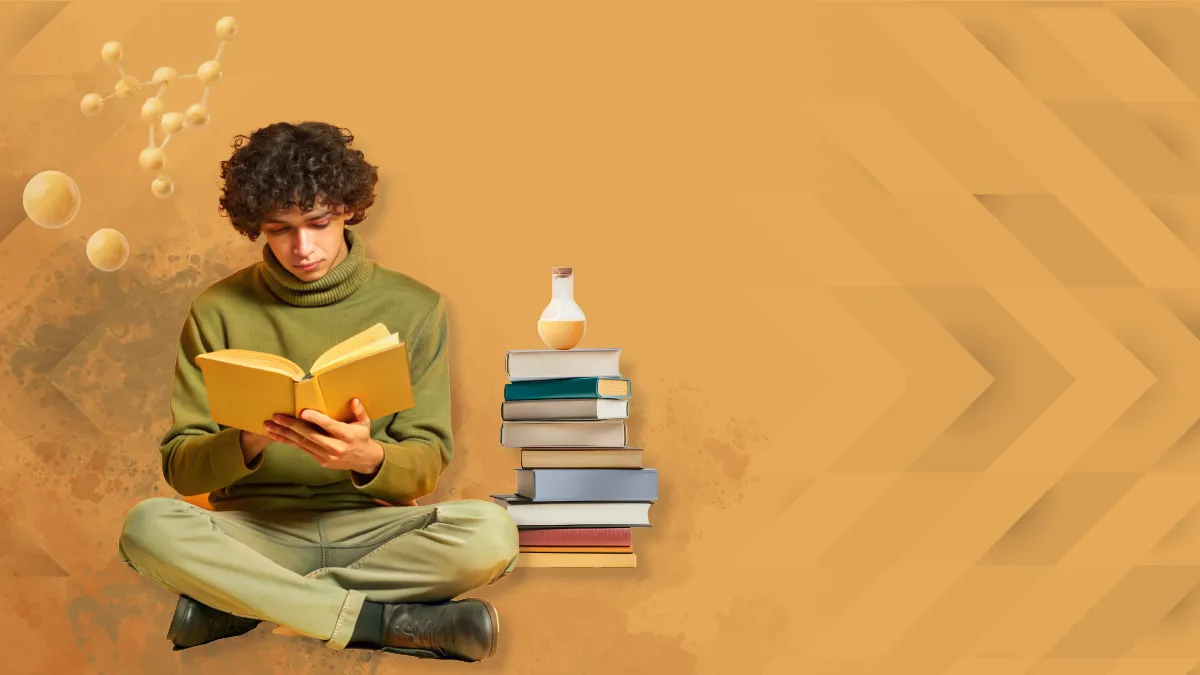¿Has imaginado que la Ciudad de México podría ser un enorme jardín? El asfalto, el cemento, los edificios que se extienden hasta el infinito, el tráfico, los viaductos y avenidas ocultan, tras muchas capas, el lugar que alguna vez existió: el Lago de Texcoco. Aunque hoy ya no es visible, el entorno, y en especial el suelo, siguen siendo los de un lago. La arcilla fina, la topografía plana y la humedad que se encuentra a pocos metros de profundidad de la superficie son características claras de la condición lacustre de esta metrópoli.
Tenochtitlan se fundó hace 700 años sobre un gran lago de 9,600 km2, formado de manera natural en el cruce del eje neovolcánico transversal y la Sierra Madre, en el Altiplano Central de México. El valle, rodeado por un anillo volcánico que se fue creando a través de los milenios, se convirtió en el espacio ideal para contener el agua que escurría de las montañas. La cuenca cerrada o endorreica, también llamada Cuenca de México, tenía la particularidad de no contar con salidas de agua naturales, aislándola de otras ubicadas a cotas (alturas) menores a los 2,240 metros sobre el nivel del mar.
Este lugar se ha habitado de distintas maneras por diferentes culturas, desde hace más de tres mil años. Sus moradores supieron aprovechar la fertilidad del suelo, enriquecida por la captura de los escurrimientos de agua y minerales proveniente de las montañas circundantes. Así, se fueron desarrollando diversos sistemas agroecológicos capaces de alimentar a las poblaciones de este territorio, específicamente, el sistema chinampero del que todavía hoy quedan vestigios.
La agricultura chinampera fue la principal fuente de alimento para los habitantes de la Cuenca de México.
La tierra enriquecida del fondo del lago se dragaba y almacenaba en grandes canastas rectangulares, largas y angostas, sostenidas por troncos de madera y raíces de árboles, llamadas chinampas. La agricultura chinampera fue la principal fuente de alimento para los habitantes de la Cuenca de México; producía cinco cosechas anuales. Durante miles de años xochimilcas, acolhuas y toltecas, aprovecharon esta innovación.
Después de la llegada de los chichimecas (luego mexicas o aztecas) en el siglo XII, el sistema de chinampas y canales sirvió de muestra para estructurar la ciudad que se constituyó en 1325: Tenochtitlan, la capital del imperio más grande de Mesoamérica. Con este sistema se ganó terreno al lago, creciendo desde el centro hacia las orillas. Grandes ingenieros fueron complejizando y expandiendo la estructura, diseñando elementos como los diques para contener las aguas que en época de lluvias subían de nivel y causaban inundaciones, y las calzadas para conectar personas a la vez que traían el agua desde los manantiales de Chapultepec. Estas vías unieron a la ciudad con tierra firme a través de dos ejes que partían de la isla central: norte-sur y oriente-poniente, dividiéndola a su vez en cuadrantes.
¿Por qué esta ciudad era un enorme jardín? Si observamos el mapa de Cortés de 1521 es fácil identificar que su diseño respondía a la descripción de los antiguos huey tecpan, o jardines mexicas, según lo cuenta la Dra. Andrea Rodríguez Figueroa en su libro Los jardines nahuas prehispánicos. Los huey tecpan eran espacios verdes contenidos por un muro, diseñados a partir de un esquema en cruz que dividía el territorio en cuadrantes: uno para flores, otro para plantas medicinales, el tercero para fauna y el cuarto para arquitectura. Al centro se encontraba el agua, un sitio de culto a Tláloc, fuente de vida para el funcionamiento del sistema. En el mapa de Cortés se ve dibujada la Gran Tenochtitlan, y la división en cuadrantes de la ciudad es evidente. La contención del espacio lo otorgaba el anillo volcánico que todavía contiene al valle y hoy le da su carácter endorreico.
Durante los últimos 500 años, la Ciudad de México se ha dedicado a negar y ocultar su pasado hídrico.
Actualmente cuesta percibir el esquema en cruz, pero es fácil distinguir los vestigios de algunas de esas calzadas, como la de Tlalpan, la México-Tacuba, y quizá la avenida Chapultepec, donde aún es posible ver varios de los arcos que durante la época colonial constituían el acueducto que se trazó sobre la antigua estructura azteca. ¿Qué ha pasado con esos jardines? La mayoría desaparecieron, aunque los más importantes siguen ahí, todavía vivos, como el icónico bosque de Chapultepec o el Tetzcotzinco, donde Nezahualcóyotl disfrutaba del paisaje, la agricultura y el agua, un lugar de enorme importancia natural y ritual.
Gracias a la información de los códices prehispánicos, todavía es posible ubicar algunos de los seis Tlalocan (o jardines de culto a Tláloc) que rodeaban la cuenca, como el ubicado en el Pueblo de San Lucas Xolox, o el que todavía existe en Malinalco.
El día de hoy, la historia hidráulica y de cuidado del paisaje de la Cuenca de México cobra enorme importancia. Durante los últimos 500 años, la Ciudad de México se ha dedicado a negar y ocultar su pasado hídrico, deshaciéndose del agua hasta desecar los 9,600 km2 de lago que alguna vez existieron. Enormes sistemas de tuberías y bombas expulsan constantemente el agua lacustre junto con la residual. Además, con una población de 23 millones de habitantes, las fuentes de agua dulce cada vez son menos y más complejas de alcanzar.
Existen más de 1,600 pozos perforados en el Valle de México que, junto con sistemas de importación del líquido desde otras cuencas (como el sistema Cutzamala), tratan de saciar la sed de quienes aquí habitan. Pero aún existen la lluvia que las montañas podrían alojar, los arroyos que la dejan correr hasta lo que antes era un lago y el suelo impermeable y arcilloso capaz de almacenar esta agua.
¿Qué se podría hacer para aliviar la paradoja de escasez de agua potable e inundaciones periódicas?
¿Qué se podría hacer para aliviar la paradoja de escasez de agua potable e inundaciones periódicas? Así como los antiguos mexicas consideraron profundamente el contexto natural e hídrico al diseñar Tenochtitlan, hoy es posible reintegrar la imagen del agua en la ciudad a través de los miles de espacios públicos esparcidos sobre su superficie, convirtiéndolos en lugares captación, infiltración y almacenamiento de lluvia, tratamiento de agua residual y, especialmente, en sitios de culto al agua y el paisaje.
Esto no tiene por qué dejar de lado el importante servicio que estos sitios otorgan a las comunidades como lugares de recreación, esparcimiento y deporte. Al contrario, es esencial que su funcionamiento integre y vincule a las personas con el agua y la vegetación para que puedan convertirse en infraestructuras hídricas descentralizadas, apoyando al mejor manejo del líquido y a su disponibilidad a través de tecnologías y diseños sustentables.
La Ciudad de México podría ser un gran jardín de agua si quienes en ella habitan cobran conciencia de la belleza de su contexto natural y el enorme potencial que originalmente tenía para captar todo el líquido y nutrientes provenientes del anillo de volcanes que la rodean. La oportunidad está en la transformación de los espacios públicos en lugares para cuidado del agua y la vegetación local, logrando así revalorizar al elemento que alguna vez le dio carácter e identidad a este valle.